|
Las opiniones
contenidas en estos puntos de vista,
son responsabilidad exclusiva de los
autores de las mismas, y no tienen
que representar necesariamente la
posición del resto de los miembros
de la Junta sobre los temas
tratados. |
|
BUSCAR
Puntos de vista
por................... : |
Autor: |
|
|
Título: |
|
|
Año de publicación: |
|
|
Utilizar

para volver a la cabecera de la página |
|

nov./2020 |
 LA
IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
BOMBEOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS. LA
IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
BOMBEOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS.
D. Luis Rodríguez Hernández. Ingeniero de
Minas. Hidrogeólogo |
|
|

Ingeniero superior de Minas, especialidad
Geología Aplicada y Geofísica por la E.T.S
de Ingenieros de Minas de Oviedo. Desde
marzo de 1978 trabajó en E.P.T.I.S.A., en
los proyectos, dirigidos por el IGME,
Investigación Hidrogeológica, Conservación y
Gestión de acuíferos en la cuenca Media y
Baja del río Júcar y Plan Nacional de
abastecimiento a núcleos urbanos. En 1986 se
incorpora a la Diputación Provincial de
Alicante. Entre septiembre de 1995 y julio
de 2018 ejerció la Dirección técnica y
económico-administrativa del Ciclo Hídrico.
En su faceta técnica, sus líneas preferidas
de actuación han sido el proyecto y
dirección de más de 150 pozos y sondeos para
abastecimiento y su evaluación y
equipamiento, así como de plantas
potabilizadoras en los programas FEDER 1992
y (2002.9.IHC.001) financiado con Fondos de
Cohesión. Como estrategias de desarrollo, el
Plan de Optimización Energética de
Instalaciones de Elevación de Agua; los
Planes de construcción de presas de recarga
a los acuíferos y de Construcción de presas
para regular escorrentía superficial
provincial en pequeñas cuencas; los
programas de estudios hidrológicos y gestión
del agua de la provincia, con el IGME.
Definición de los 167 embalses subterráneos
provinciales y modelación numérica de los
principales; diseño e implantación de las
redes de control hidrológico y del Sistema
Provincial de Información Hidrológica e
Infraestructuras Hidráulicas, enlazado con
el Sistema de Telegestión de Recursos
Hídricos e Infraestructuras Hidráulicas,
primero de carácter provincial. Ha diseñado
y dirigido el desarrollo de herramientas
propias de diagnóstico, planificación y
ayuda a la decisión, software hidrológico e
hidráulico, con la edición de 12
aplicaciones. Ha sido autor o coautor en 79
ponencias o comunicaciones presentadas en
cursos, revistas o certámenes y director,
coordinador o editor y coautor de 56 libros,
de contenido hidrológico, hidrogeológico, de
gestión de recursos hídricos y de
optimización de sistemas de abastecimiento. |
|
|
El consumo y coste energético de elevación
del agua subterránea hasta los depósitos o
balsas de regulación, en los abastecimientos
de agua o regadíos, son variables
significativas tanto en la huella energética
del sector como en el coste de la actividad.
Ø El
impacto energético
El consumo de energía en los bombeos de agua
subterránea representa un porcentaje
relevante del gasto energético del
abastecimiento de agua, especialmente
elevado en el sureste español, con extensas
áreas suministradas, en un alto porcentaje,
con agua subterránea frecuentemente extraída
a notables profundidades.
En los Programas desarrollados por la
Diputación de Alicante Optimización de la
explotación en infraestructuras municipales
de captación de aguas, entre 1991 y 1998 y,
posteriormente, entre 2013 y 2017, que
abarcaron 59 y 60 instalaciones de
impulsión, respectivamente, se obtuvieron
datos detallados acerca de consumos y
rendimientos de elevación de aguas
subterráneas al depósito, que, completados
con datos de la Encuesta de infraestructuras
municipales de abastecimiento en alta,
permiten establecer los siguientes
parámetros:
-
El consumo energético medio
provincial en la elevación de aguas
subterráneas para abastecimiento
asciende a 0,9 kWh/m3, ratio medio
similar al obtenido para la
provincia de Almería, de 0,94 kWh/m3,
en el Estudio de la huella
energética del abastecimiento urbano
de agua de la provincia de Almería.
(Martínez F.J. 2011).
Varía entre 0,20 en acuífero
detrítico de poca profundidad y 3,66
en acuífero sobreexplotado del Medio
Vinalopó, correspondiendo los
valores más elevados a impulsiones
de altura de elevación media-alta o
con inadecuados rendimientos y
regímenes de explotación.
Considerando un bombeo de 110
hm3/año, el consumo ascendería a 100
MWh/año.
-
En los municipios con gestión
directa del servicio de aguas, el
consumo unitario medio resulta de
1,21 kWh/m3 que, para un bombeo de
7,77 hm3/año, proporciona un consumo
de 9,4 MWh/año. Los rendimientos
electromecánicos resultaron en el
intervalo 10-66%, presentando más
del 50% de las impulsiones
rendimiento <40%
Estas cifras revelan el ahorro potencial si
se corrigen los rendimientos al objetivo del
60%. Mayor aún si se considera también el
bombeo de agua subterránea con destino
agrícola, del orden de 100 hm3/año.
En consecuencia, el
incremento de la eficiencia energética
mediante el adecuado diseño electromecánico
de las instalaciones en la fase de proyecto,
así como el aumento de su rendimiento y la
adecuación del régimen de bombeo y de la
tarifa eléctrica en la fase de explotación,
tienen un impacto energético y económico
trascendente.

Instalación electromecánica
de elevación de aguas subterráneas
Ø Mitigación
del impacto energético en el diseño y
explotación de las instalaciones
En las
captaciones con fluctuaciones intra y
plurianuales de la superficie piezométrica
poco significativas, escasa variación de la
demanda estacional y elevado caudal
específico, el diseño óptimo de las
instalaciones y del régimen de explotación
es sencillo, ya que la altura manométrica de
elevación es, prácticamente, constante para
cada caudal, reduciéndose el diseño a elegir
el caudal de bombeo que, satisfaciendo la
demanda diaria, con dimensionamientos y
pérdidas electromecánicas razonables, se
adapte a la tarifa eléctrica más
conveniente, cumpliendo las restricciones
que impone la captación y la capacidad de
almacenamiento destino, que suele ser la
tarifa correspondiente a las horas valle
contratando los kW requeridos en los
períodos 3 o 6 y una mínima potencia en los
restantes períodos, para alumbrado y
servicios.
El diseño se
complica cuando la captación presenta
alguna/s de las características siguientes:
-
Variaciones piezométricas intra y/o
plurianuales relevantes
-
Descensos piezométricos importantes
para el intervalo posible de
caudales de explotación
-
Importantes fluctuaciones
estacionales de la demanda de agua
En estos casos,
la altura manométrica de la instalación
oscila significativamente con el caudal, ya
que a la variación de las pérdidas de carga
se suma la fluctuación piezométrica natural
y/o antrópica del embalse subterráneo y la
provocada con el bombeo en el pozo; a lo que
se puede sumar la variación mensual del
caudal a bombear por variaciones en la
demanda.
El problema
multifunción de la optimización del coste
energético, no puede abordarse
analíticamente sino de forma numérica, lo
que requiere herramientas de ayuda, como
pueden ser las desarrolladas por el Ciclo
Hídrico de la Diputación de Alicante entre
1992 y 2018.
La aplicación
LOLI 4.0, optimiza el diseño y régimen
de bombeo en las instalaciones de captación
de aguas subterráneas, considerando todas
las variables hidrológicas citadas y las
restricciones impuestas por la captación,
los depósitos de regulación, la
reglamentación eléctrica y las normas
tecnológicas, contemplando la posibilidad de
variador de frecuencia, y de demanda y
piezometría variables. Determina el caudal
óptimo, diseña las instalaciones y la tarifa
idónea para minimizar el coste del agua.
También contempla la posibilidad de energía
solar. Se utiliza para captaciones
individuales.
El diseño se
complica, aún más, cuando se trata de
optimizar sistemas distribuidos, como puede
ser un abastecimiento de agua que se
suministra de varias captaciones, pozos y
manantiales en distintos acuíferos,
complementadas o complementando aguas de
distintos orígenes; aguas superficiales y/o
desaladas. Esto implica distintas garantías
de suministro, alturas de elevación,
calidades del agua, caudales variables en
los recursos alternativos y diferentes
costes y gastos energéticos, todo ello en
sistemas hidráulicos en alta complejos, con
diversos depósitos de regulación e
interconexiones con las captaciones y puntos
de demanda, lo que obliga a considerar
series de demandas con distribución horaria.
Además, a las restricciones hay que añadir
las de calidad del agua requerida en destino
y de garantía de suministro en cada origen.
Hidrológicamente,
el diseño requiere contemplar nuevos
conceptos, como series de aportaciones en
manantiales y aguas superficiales, calidad
del agua de las distintas fuentes y curva de
reservas útiles para determinar la garantía
de suministro de las captaciones de agua
subterránea y los volúmenes almacenados, en
cada momento, en los embalses.
Una aplicación
que incorpora al cálculo hidráulico los
conceptos hidrogeológicos es DIANA 1.3,
que, utilizando LOLI 4 en cada
captación y elevación, optimiza, energética
y económicamente, sistemas complejos de
abastecimiento, contemplando series de
demandas horarias, embalses superficiales y
subterráneos con sus aportaciones, calidad
del agua y curva de reservas útiles, pozos,
manantiales, plantas de tratamiento y
aportaciones externas, con su coste.
Cualquiera que
haya sido el diseño de la captación de agua
subterránea, en la fase de explotación
también es posible optimizar energéticamente
su funcionamiento. En esta fase, las
disfunciones típicas son:
-
El bajo
rendimiento de las instalaciones
-
El
deficiente régimen de explotación
-
La
inadecuación de la tarifa eléctrica
-
El
erróneo diseño de la instalación en
origen o progresivamente sobrevenido
por disminución del rendimiento del
pozo, descenso piezométrico por
sequías o sobreexplotación, etc.
Para el diagnóstico de la
baja eficiencia y su origen y,
especialmente, para el seguimiento de los
parámetros de rendimiento y detección
temprana de disfunciones, es necesario un
sistema de monitorización continua de los
parámetros y de interpretación de los
mismos, como puede ser el módulo de
optimización energética, implantado
dentro del Sistema Provincial de Tele
gestión de Recursos Hídricos e
Infraestructuras Hidráulicas, que permite el
diagnóstico continuo del rendimiento de las
instalaciones de captación, la adecuación
de su régimen de explotación a la tarifa
contratada, el gasto y coste energético del
agua elevada, la idoneidad de los parámetros
que definen el funcionamiento hidráulico y
eléctrico de la captación e impulsión, así
como el origen de las posibles disfunciones.
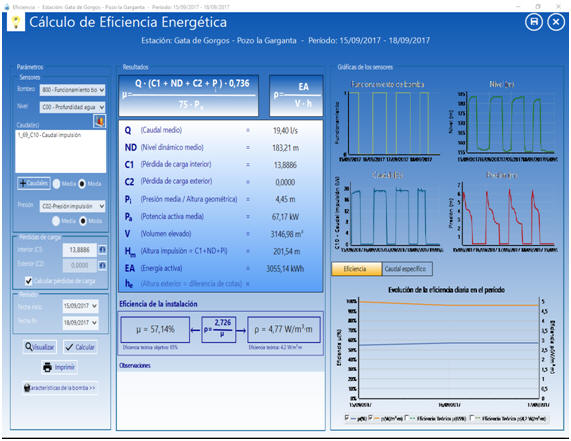
Pantalla de cálculo de la
eficiencia energética
No es frecuente
la aplicación de la metodología propuesta
para la optimización energética de las
elevaciones de agua subterránea ni la
utilización de aplicaciones informáticas
como las citadas, porque hay escasez de
Ingenieros con formación electromecánica e
hidráulica que tengan, a su vez, formación
hidrogeológica. Además, tampoco lo es el
disponer de la información hidrológica
necesaria para el diseño, como series de
evolución piezométrica, menos aún de
predicción, o curvas de reservas del
acuífero; o sistemas de telegestión que
contemplen aspectos hidrogeológicos, al
menos en los municipios con gestión directa
del servicio de aguas.
Ø Aspectos
hidrogeológicos
La optimización
de los bombeos de agua subterránea requiere,
tanto en el diseño de las instalaciones como
en la explotación, de una serie de datos que
implican disponer de los siguientes
conocimientos, herramientas, protocolos y
sistemas:
-
Cartografía hidrogeológica con la
delimitación y funcionamiento
hidráulico de los acuíferos de la
zona
-
Red de
control piezométrico, con objeto de
conocer la evolución intra y
plurianual de la superficie
piezométrica
-
Si
intervienen manantiales, red de
control hidrométrico, para conocer
la evolución intra y plurianual del
caudal
-
Modelación numérica del/los
acuíferos/os concernidos, para
generar las evoluciones
piezométricas y, en su caso,
hidrométricas, ante distintos
escenarios de explotación
-
Curva de
reservas útiles de la/s captación/es
a optimizar
-
Croquis
detallado de la captación, con
definición del muro del/los tramos
acuíferos y sus características;
específicamente del nivel
piezométrico límite
-
Ensayo
de bombeo de la captación, con
bombeos escalonados
-
Analítica de las aguas
-
Para una
operación ágil de los diagnósticos
energéticos, sistema de información
hidrológica que integre los datos
hidrológicos e hidráulicos, la
cartografía hidrogeológica e
infraestructura y el sistema de
telegestión, conteniendo entre sus
bases de datos actualizadas la de
demandas de agua y las curvas
características de las electrobombas
de elevación.
Consecuentemente, se propone que el ahorro
energético sea un factor más a considerar al
analizar el retorno de la inversión en las
herramientas de investigación, control y
gestión de las aguas subterráneas y en las
aplicaciones específicas de ayuda a la
decisión.
|
|

nov./2020 |
 EL USO DE DATOS DE SATÉLITE
EN HIDROGEOLOGÍA: RETOS Y OPORTUNIDADES EL USO DE DATOS DE SATÉLITE
EN HIDROGEOLOGÍA: RETOS Y OPORTUNIDADES
Dra. Lucila Candela Lledó. Hidrogeóloga |
|
|

Investigadora de IMDEA-Agua. Ha sido
profesora de la UPC, gestora del P.N de
I+D+i en Recursos Hídricos y ERANETs ‘Crue e
Iwrm.net’ (MICON); Vocal del CNA- Ministerio
de Medio Ambiente y vicepresidenta de la AIH-GE.
Su participación internacional incluye entre
otros: Miembro electo del External Advisory
Group (C.E.), UNESCO-IAH, Universidad de
Edimburgo (Escocia), Ministère de
l’Environment (Francia) y ASEMWATER (China).
Especialista en hidrología subterránea, con
énfasis en recarga natural, transporte de
contaminantes en aguas subterráneas y zona
no saturada, (metales pesados,
microcontaminantes emergentes, plaguicidas y
nitratos). Ha publicado más de 100 artículos
(incluye revistas indexadas de la
especialidad), libros y capítulos de libros
y dirigido tesis doctorales y de master. Ha
organizado cursos, seminarios y congresos a
nivel nacional e internacional, y ha
participado como experta y conferenciante en
numerosos paneles nacionales e
internacionales. Los proyectos financiados
como investigadora principal incluyen
organismos nacionales (AECI, MICON) e
internacionales (Diversos Programas Marco de
investigación de la C.E, DGXII, UNESCO, GEF,
Banco Mundial, OIEA), empresas y
administración. Entre la financiación
externa para estancias en el extranjero ,
destacar la financiación Fullbright
obtenida. |
|
|
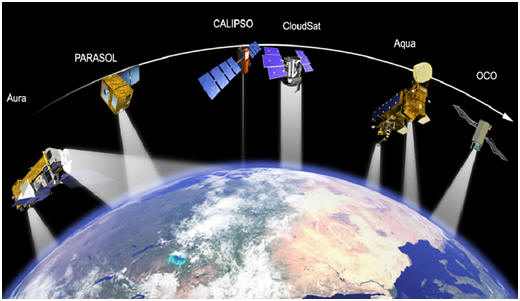
Credits: NASA |
Desde las primeras misiones
de satélites con ‘Sensores Remotos’
incorporados para determinar la extensión de
la capa nival o usos del suelo, los sensores
han incorporado importantes cambios
tecnológicos que permiten numerosas
aplicaciones. Dado el gran número de
satélites y sensores, la posibilidad de
cubrir amplias áreas y la capacidad de
resolución temporal y espacial, entre sus
posibles usos se puede destacar el monitoreo
de componentes del balance hidrológico.
La aplicación de esta técnica
en estudios de recursos hídricos genera
grandes expectativas al presentar numerosos
parámetros hidro(geo)lógicos distribución
espacial y variación temporal. Sin embargo,
en estudios de aguas subterráneas todavía
existen limitaciones derivadas de la escala
utilizada y a que generalmente los sensores
proporcionan medidas indirectas de las
variables observadas y requieren de una
posterior transformación en magnitudes de
naturaleza hidrológica. Por ello, la
disponibilidad de datos y parámetros
directamente utilizables por un usuario
suele estar limitada o circunscrita al uso
de plataformas on-line de diversa
accesibilidad. Junto a los factores
anteriores también son importantes aquellos
derivados de los sensores utilizados:
calidad de los datos obtenidos y
representatividad de las observaciones;
resolución temporal y espacial, en muchos
casos inadecuada para el fenómeno observado;
donde y cuando se toman los datos por el
sensor; continuidad de los registros debido
a cambios de satélite y latencia o
disponibilidad en tiempo real.
Las aplicaciones actuales de
la información procedente de satélite se
dirigen mayoritariamente a la obtención de
series temporales meteorológicas, se debe
destacar en algunos casos sobre estiman las
observaciones; humedad del suelo mediante
micro radar, limitada a los 5 cm superiores
del suelo; o para estimar cambios del
almacenamiento terrestre de agua basados en
la gravedad de la Tierra (GRACE) o
subsidencia (interferometría por radar,
InSAR). Si bien las aplicaciones de GRACE
para cálculo de los recursos subterráneos
mediante balance global se han llevado a
cabo en amplias regiones (Chad, Irak, entre
otras), los estudios de subsidencia permiten
una aplicación más localizada. Algunos
estudios han permitido establecer la
relación entre subsidencia y explotación de
agua subterránea en cultivos como en el
Valle Central de California, o cartografiar
cambios del nivel del agua subterránea como
resultado de la subsidencia producida por su
explotación (Madrid, zonas del S y SE
peninsular entre otras).
Se puede concluir que debido
a su desarrollo actual y futuro las
aplicaciones basadas en sensores remotos
incorporados a satélites, constituyen una
importante fuente de conocimiento en zonas
con información hidrológica poco accesible o
con limitaciones de monitoreo. Cuando se
combinan con observaciones in situ, son
técnicas potentes, relativamente baratas y
accesibles para el monitoreo y gestión
hidrológica y que presentan un futuro muy
prometedor.
|
|

sept./2020 |
 EL TRASVASE ENTRE PLANTAS
DESALADORAS EL TRASVASE ENTRE PLANTAS
DESALADORAS
Dr. Antonio Pulido Bosch. Catedrático. Vocal
del Club del Agua Subterráneas |
|
|

Licenciado y Doctor (1977) en Geología
(Hidrogeología) de la U. de Granada.
Actualmente es Profesor Colaborador
Extraordinario en el Departamento de
Geodinámica de la U. de Granada, tras su
jubilación como Catedrático de Geodinámica
en la U. de Almería (desde 1997). Autor o
editor de 24 libros, de unos 700 artículos
científicos publicados en revistas y
conferencias nacionales o internacionales.
Director de 30 tesis de doctorado y más de
30 tesinas. Responsable de más de 30
proyectos competitivos y 100 contratos de
investigación. Defensor Universitario de la
Universidad de Almería durante 6 años. Ex
presidente del Club de Agua Subterránea
(CAS). Miembro Honorario de la Sociedad
Polaca de Geología. |
|
|
 La
ministra de Transición Ecológica anunció en
su momento la pronta licitación del proyecto
de interconexión de las plantas desaladoras
gestionadas por ACUAMED en el área de
influencia del trasvase Tajo-Segura. Para
ello se utilizaría la red de canales de
riego existentes, que llevarían el agua a
las zonas con problemas de sobreexplotación
de acuíferos. La
ministra de Transición Ecológica anunció en
su momento la pronta licitación del proyecto
de interconexión de las plantas desaladoras
gestionadas por ACUAMED en el área de
influencia del trasvase Tajo-Segura. Para
ello se utilizaría la red de canales de
riego existentes, que llevarían el agua a
las zonas con problemas de sobreexplotación
de acuíferos.
Aunque la propuesta sobre el
papel parece muy oportuna, desde el CAS
queremos hacer algunas puntualizaciones.
-
Las plantas desaladoras de agua de mar
tienen su principal ventaja en el hecho
de que se pueden construir junto al
sector de utilización y siempre junto al
mar.
-
Que el coste de producción ha sido muy
contestado por los agricultores por ser
demasiado costoso para este uso.
-
Que la conexión indicada “a partir de
los canales ya existentes” choca con el
hecho de que la cota de partida es muy
cercana a la del nivel del mar, por lo
que es imposible ese tránsito sin los
bombeos pertinentes, lo que supone un
coste añadido. Si los canales que se
indican estuvieran sin revestir, habría
que contabilizar las fugas
correspondientes.
Por todo ello, creemos
imprescindible que se reconsidere la
propuesta. Además, insistimos en la
necesidad de optimizar los procesos con un
énfasis especial en utilizar energías
limpias tales como la solar y eólica.
Lógicamente, es
imprescindible un estudio económico
detallado de cada propuesta. No parece
razonable que el agua desalada en Alicante
se use en regadío en Almería o al revés. Por
último, las propuestas deben respetar el
medioambiente y la sostenibilidad.
|
|
|
|
|

julio/2020 |
 LAS AGUAS RESIDUALES REGENERADAS Y LA
RECARGA DE ACUÍFEROS. LAS AGUAS RESIDUALES REGENERADAS Y LA
RECARGA DE ACUÍFEROS.
Dr. Miquel Salgot de Marçay. Doctor en
Farmacia por la Universidad de Barcelona.
Catedrático de Edafología y Química Agrícola
en Universidad de Barcelona. |
|
|

Catedrático de Edafología y Química Agrícola
en el Departamento de Biología, Sanidad y
Medio Ambiente, Facultad de Farmacia y
Ciencias de la Alimentación, Universidad de
Barcelona. Académico numerario de la Real
Academia de Farmacia de Cataluña. Su
principal campo de trabajo desde 1975 ha
sido la regeneración y reutilización de
aguas residuales. Miembro del Instituto de
Investigación del Agua de la UB (IdRA) y
Miembro de Número de la Real Academia de
Farmacia de Cataluña. Vicepresidente de
Adecagua. Vicepresidente del Grupo de
Trabajo de la IWA sobre Aguas y Aguas
Residuales en Civilizaciones Antiguas. Ha
dirigido 13 tesis doctorales. Ha participado
en 17 proyectos europeos de investigación,
Erasmus y Erasmus + . Ha dirigido más de 60
convenios de investigación con empresas y
administraciones. Autor de más de 120
publicaciones (artículos, capítulos de libro
y libros). Sus líneas de investigación son
el tratamiento avanzado y la reutilización
de aguas residuales, restauración de
canteras y gestión de recursos de agua no
convencionales. |
|
|
La aparición del Reglamento europeo sobre
reutilización para riego agrícola de las
aguas residuales regeneradas ha abierto un
camino para que una práctica milenaria sea
realizada de una forma más científica, a
pesar de los esfuerzos de diferentes actores
europeos para que esto no sucediera y
después de una elaboración que como mínimo
podría calificarse de poco afortunada
técnicamente.
La voluntad inicial en la UE era que
aparecieran conjuntamente las normas para
riego agrícola y para recarga de acuíferos.
A lo largo del proceso desapareció esta
última aplicación, por razones poco claras,
aunque se ha citado la dificultad de generar
un documento técnicamente adecuado.
Observando uno de los primeros borradores
que circularon incluyendo ambas
posibilidades, se podía detectar que el
documento era una adaptación relativamente
poco afortunada de las actividades de
recarga de agua regenerada en Australia y
Estados Unidos.
En ambos casos, agricultura y recarga, se
utilizó la experiencia de otros países
olvidando los trabajos de investigación y
las realizaciones europeas financiados por
la misma Unión. En el campo de la recarga,
uno de los ejemplos claros de lo indicado
fue el proyecto Reclaim Water, en el que
participaron numerosos centros de
investigación y universidades de la Unión,
conjuntamente con otros expertos mundiales.
No hay que olvidar que en España se cuenta
con grandes expertos en la recarga con aguas
regeneradas, que trabajan desde hace muchos
años en ella y que son socios del CAS.
Después de esta aproximación “política”,
podemos indicar que la recarga debería ser
una de las prioridades de la reutilización
en España, y que ya fue contemplada en el
desafortunado RD 1620/2007 de reutilización.
En efecto, la legislación española recoge
dos posibilidades: la recarga directa y la
indirecta, con distintas calidades de agua a
recargar.
En España hay algunas
realizaciones, como las dos más conocidas en
Cataluña. Una de ellas estuvo recargando
directamente en el acuífero, con un coste
importante, agua de muy alta calidad para la
prevención de la intrusión. Obviamente para
el que conoce el país, con la anterior
crisis se detuvo inmediatamente la recarga,
aunque se haya “vendido” cono una maravilla.
En el segundo caso se recarga en superficie
un acuífero costero que se saliniza cada
verano. En este caso se ha importado
tecnología alemana utilizada en ese país
para otros modelos de recarga.
En cualquier caso, la recarga con agua
regenerada está contribuyendo en muchos
lugares del mundo a aumentar los recursos de
agua disponibles, con costes bastante
menores que los que supondría importar el
agua desde lugares lejanos con grandes
infraestructuras.
La tecnología y los conocimientos para la
recarga existen en nuestro país, con grandes
escuelas de hidrogeólogos, pero como siempre
no hay profetas indígenas en nuestro país.
|
|
|
|
|

julio/2020 |
 LOS
HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA EN LA
BIOHIDRODIVERSIDAD. EL PAPEL DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN) LOS
HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA EN LA
BIOHIDRODIVERSIDAD. EL PAPEL DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN)
Juan Antonio López Geta. Dr. Ingeniero de
Minas. Presidente del CAS |
|
|

Dr. Ingeniero de Minas. Funcionario al
Servicio del Estado. Diplomado en
Hidrogeología por la UPM. Vocal del CNA del
Agua en representación de las asociaciones
de hidrogeólogos. Presidente del Club del
Agua Subterránea (CAS) y del Grupo
Especializado de Aguas de la Asociación
Nacional de Ingenieros de Minas (GEA) y
miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH). |
|
|
Es sabida la importancia de
los humedales como soporte de nuestra
biodiversidad, por ello, la protección de
esos ecosistemas es esencial para su
mantenimiento; en esa protección participan
muchas instituciones, y entre ellas,
especialmente el Organismo Autónoma Parque
Nacionales (OAPN), del que se ha celebrado
el pasado 23 de junio de 2020, el 25
aniversario de su creación (1995-2020);
Organismo surgido de la unión del Instituto
Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA) y del Instituto para la
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
Durante toda su existencia, ha sido dirigido
por nueve directores, todos ellos muy
interesados con los humedales, y en algunos
casos, que recordemos, como Jesús Casas,
Alberto Ruiz del Portal y Juan Garay, como
directores de humedales tan emblemáticos
como los Parques nacionales de Doñana o las
Tablas de Daimiel.
A esa celebración, se une el
Club del Agua Subterránea (CAS),
reconociendo su magnífica labor en la
conservación y gestión de la Red de Parques
Nacionales (RPN), y perduramos, que hace más
de tres años, el 2 de diciembre de 2016, el
CAS reconocía sus méritos entregándole, en
la Fundación Gómez Pardo (Madrid), el premio
“Manantial” en su segunda edición; Premio
que fue recogido por Basilio Rada Martínez,
Director en esa fecha, acompañado de la
Directora Adjunta Montserrat Fernández San
Miguel.
|
 |
|
Entrega del
Premio Manantial al Director del OAPN |
Con el Premio reconocíamos la
excelente visión que la RPN nos ofrece de la
biohidrodiversidad de nuestro país; a la vez
que valorábamos el impulso dado en las
últimas décadas en mejorar el conocimiento
hidrogeológico de esos espacios naturales,
como puede ser Doñana y las Tablas de
Daimiel; pero también otros parques, donde
podría pensarse que el agua no es
importante, pero muy lejos de esta idea,
vemos que en todos ellos el agua es
importante: Monfragúe con el río Tajo como
protagonista y su afluente Tiétar y sus
valles; Agüestortes y Estany de San Maurici,
con sus numerosos lagos, ríos o cascada que
modelan el territorio; Ordesa y Monte
Perdido con sus valles y circos glaciales y
ríos y cascadas; Sierra Nevada con sus
múltiples lagunas glaciales; Sierra de
Guadarrama con el río Manzanares, o los
Picos de Europa, mayor formación de calizas
de la Europa Atlántica, modelado por el agua
y el hielo, con ríos como el Sella. A esa
gran labor, hay que sumar la de difusión;
como la serie de Guías geológicas de los PN,
realizadas en colaboración con el IGME, que
dan una visión muy completa de la geología
de los parques, o la colaboración en
determinados eventos con el CAS, como el
celebrado en octubre de 2016, sobre el 45º
Aniversario de los Humedales RAMSAR
españoles, celebrada en Córdoba, cuyas
ponencias pueden encontrarse en la Web del
CAS (https://www.clubdelaguasubterranea.org/).
La Red de Parques Nacionales
gestionada por el OAPN, la forman 15 Parques
distribuidos: 9 por la España peninsular y 6
por las islas: Islas Atlánticas Gallegas,
Archipiélago de Cabrera, Timanfaya, Caldera
de Taburiente, Teide y Garajonay. En todos
eso parques nacionales, el agua está
presente en sus diferentes formas, como
lluvia, nieve, niebla, rocío, etc., que es
fundamental en su génesis, funcionamiento y
modelado morfológico, con presencia de zonas
de dunas, marismas, formas cársticas,
terrenos y cráteres volcánicos, arroyos,
manantiales, fuentes, todo ello
fundamentales en el modelado del paisaje, y
en el tipo de flora y fauna existente en
ellos.
Como se ha indicado, en dos
de ellos, como Las Tablas de Daimiel, que
este año cumple 48 años de su creación, y
Doñana, que el pasado año 2019, cumplía 50
años, las aguas subterráneas y los acuíferos
juegan un papel fundamental en su génesis y
conservación; ambos espacios forman parte de
la lista del Convenio RAMSAR, y son
reconocidos internacionalmente como zonas
húmedas de gran interés, por su geología,
hidrogeología y por su flora y fauna.
Esos dos Parques Nacionales
se asientan sobre dos acuíferos muy
importantes, conocidos históricamente como
Sistemas acuíferos 23. Almonte-Marisma y 27.
Mancha Occidental, según la clasificación
establecida en el PIAS por IGME, en 1970;
ambos con más de 2.500 km2 de
superficie; el primero desarrollado en
gravas, arenas y calcarenitas, formando
acuíferos libres, semiconfinados y
confinados bajo las marismas del
Guadalquivir; y el segundo en calizas
kársticas, conectado hidráulicamente con el
río Guadiana, que una vez saturado es
drenado a través de los famosos " Ojos de
Guadiana", cuya salida natural, actualmente
se produce muy esporádicamente.
|
 |
 |
|
Izquierda “ojos
del Guadiana” y a la derecha
“Ojos en la marisma del
Guadalquivir” (S.MM y C.Mediavilla) |
A esa singularidad comentada
en Las tablas, nos encontramos con otras en
Doñana, como es el “Ecotono de la Vera",
zona de contacto del acuífero libre con las
marismas; espacio de espectacular belleza y
los “lucios de las marismas”. En este
entorno destacan los paisajes de cordones de
dunas móviles y los cientos de pequeñas
lagunas peridunares, acompañadas de otras
mayores como el Sopetón, Acebuche o Santa
Olalla. Destaca su flora con más de 900
especies, como el enebro marítimo, el
alcornoque, el pino piñonero, el tomillo, la
zarzamora, entre otras muchas, o su fauna
con la presencia de peces de agua dulce,
reptiles, ciervos, jabalíes, con especies
singulares como el lince ibérico o el águila
imperial, o la cerceta pardilla, con
problemas de subsistencia, compartiendo su
presencia con otras especies como flamencos,
cigüeña negra, cigüeña, ansar, avetorillo,
pequeña garza que utiliza los carrizos
marismeños para sus nidos.
|
 |
 |
|
Izquierda
“Ecotono de la Vera” en Doñana; a la derecha, visita al
cordón litoral de las
dunas de Doñana
durante las Jornadas de humedales celebrado
en Córdoba |
Las Tablas, con una geología
y morfología muy diferente a Doñana, es un
humedal de 3.030 ha, que se origina por el
desbordamiento de los ríos Guadiana y
Gigüela, en su tramo medio, y las salidas
subterráneas del sistema acuífero 23,
favorecido por la escasez de pendiente en el
terreno. Es uno de los últimos
representantes de un ecosistema denominado
“Tablas fluviales”; con su declaración como
Parque Nacional se avanzó en la conservación
de uno de los ecosistemas más valiosos de
nuestro planeta, asegurando así, la
supervivencia de la avifauna que utiliza
estas zonas como área de invernada, mancada
y nidificación, de patos: azulón, ánades de
Friso, Focha Común, gallineta del agua,
aguilucho gallinero y una fauna que va desde
bosque Mediterráneo vegetación propia de río,
pasando por saladares, bosque de Ribera,
masegares, tarayais, carrizales, y praderas
de algas, algas acuáticas "ovas",
Los problemas en estos
espacios naturales han sido muy similares.
Ambientalmente se han visto sometidas a una
presión importante debido a la explotación
de las aguas subterráneas de los acuíferos
que los soportan, con un input escasamente
planificado y carente de una adecuada
gobernanza, lo que ha originado un descenso
de los niveles piezométicos, afectando a su
entorno y contribuyendo a la desaparición
temporal de la zona inundada de Las Tablas
de Daimiel o a afección de algunas lagunas
en la zona de dunas de Doñana, además de una
contaminación de las aguas subterráneas de
esos acuíferos. Social y económicamente las
consecuencias son muy parecidas, por un
lado, un incremento de las tierras de
cultivo y de mano de obra; y por otro, un
aumento de la producción, aunque con un
mayor rendimiento económico en la zona
próxima a Doñana con la producción de los
denominados “frutos rojos”.
Ante esto, la polémica social
y científica, surge al valorar los
beneficios sociales, frente a las
consecuencias ambientales que se originan;
pero este debate, administrativamente no
está cerrado, dada su dificultad legislativa
y escasa y problemática gobernanza; pero es
una situación que requiere resolverse de
forma razonada y equilibrada, dando el peso
adecuado a los parámetros, ambientales y
socioeconómico; para ello deben establecerse
unos medidas de ponderación que respeten los
aspectos socioeconómico en su correcto
proporción, y unos valores ambientales, con
un peso suficiente que permita mantener
ambos espacios en su integridad como
humedales de referencia y emblemáticos a
nivel internacional.
|
|
|
|

junio/2020 |
 EL SORPASSO
MEDIOAMBIENTAL EL SORPASSO
MEDIOAMBIENTAL
Fermín Vallarroya Gil. Dr. en Ciencias
Geológicas |
|

Dr. en Ciencias Geológicas, Profesor Titular
de Hidrogeología y Geología Ambiental en la
UCM (actualmente jubilado). Diplomado en
Hidrogeología (IV curso de Hidrogeología
Aplicada ETSIM (UPM) y 8ª edición del CIHS).
Fue presidente del Grupo Español de la AIH
(1988-1994). Ha organizado numerosos
Congresos y Simposios, entre los que destaca
el XXXI Congreso Internacional de la AIH de
1991. Secretario y Director del Dpto. de
Geodinámica de la UCM (1998-2002). Ha
dirigido 11 tesis doctorales y 35 DEAS,
tesinas y trabajos fin de máster. Liderado
una quincena de proyectos de investigación
habiendo formado parte en 3 proyectos
europeos siendo el investigador principal en
uno de ellos. Ha publicado 215 artículos en
revistas y congresos tanto nacionales como
internacionales. Ha sido consultor del
Ministerio para la adjudicación de becas y
proyectos y es revisor de varias revistas
científicas. Ha formado parte del Comité
Científico de diversos Congresos
internacionales. Su principal actividad
investigadora se centró en hidrogeología y
medio ambiente, evaluación de recursos
hídricos subterráneos y en temas de gestión
sustentable del agua. Colaboró en proyectos
de cooperación al desarrollo en Haití,
México, Marruecos, Nicaragua, Etiopía y
Sahara Occidental. Investigador principal de
proyectos de Art. 83 con la FMB y Repsol
desde el año 2010. Exdirector y Fundador del
Grupo de Investigación HidroYmab
(Hidrogeología y Medio Ambiente) de la C.
Madrid y UCM grupo homologado nº 910428.
Asesor del Observatorio del Agua de la FMB.
Premio a la "Trayectoria profesional en
hidrogeología y sus aplicaciones en España"
concedido por la AIH-GE. |
|
Este punto de
vista es un “infiltrado” puesto que no se
refiere al agua si no al medioambiente en
general. El hombre, con su capacidad
técnica, ha rebasado el poder erosivo de
transporte y sedimentación de los ríos,
glaciares y el viento, en la parte emergida
de la Tierra desprovista de hielo: 30.400 Mt
frente a los 24.500 Mt de los procesos
naturales. El nuevo sistema sedimentario;
canteras-autopistas-ciudades ha desplazado
al natural; cuenca de drenaje, canales
fluviales, deltas. Las cuencas sedimentarias
ya no son los deltas y otros sistemas sino
las ciudades que crecen en contra de la
gravedad acumulando materiales arrancados a
la naturaleza.
El presupuesto
ecológico anual (es decir el crédito anual
que nos da la naturaleza para que los
humanos desarrollemos nuestra actividad), es
más corto cada vez. Se ha acuñado el
término “día de la sobrecapacidad de la
Tierra” para señalar el día de cada año
en que se agota dicho presupuesto. En el año
2019 se agotó a finales de julio. Por lo
tanto, durante los cinco meses restantes si
siguen funcionando las actividades humanas
es mediante el uso de reservas de “solo una
vez” o bien sobreexplotando los recursos.
Más del 53% de
la superficie del planeta estaría ya
afectada por la acción humana. El grado de
pérdida de suelo útil para la agricultura es
insostenible: del orden de 15.000 km2
al año. El agotamiento de recursos está
produciendo un grave problema: el
acaparamiento de tierras (land grabbing).
Países como China, India, Estados Unidos y
los del Oriente Medio, entre otros, están
adquiriendo grandes extensiones de terrenos
en África y Latinoamérica, desplazando a las
comunidades autóctonas. Esta avidez busca no
solo la tierra en sí, sino también climas
donde el “agua verde” asegure la producción
de cosechas, tanto para alimentación como
para producción de biocombustibles.
De los factores
ambientales, es el agua sin duda uno de los
principales. Una gestión sostenible de este
preciado recurso implica atender tanto a su
cantidad o mera existencia como a su calidad
para diferentes usos. La Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea marca el estilo de
cómo se debería gestionar un recurso de
forma sostenible. El enfoque aplicado al
agua en esta Directiva sería un buen ejemplo
para otros recursos (silvicultura, pesca,
minería, etc.). En efecto, los 54
considerandos que preceden al articulado de
la Directiva son un canto a la gestión
sostenible.
Esos
considerandos abogan por una gestión por
cuencas, manteniendo la unicidad del ciclo
del agua, con visión preventiva y cautelosa,
con moderación. Continúa: poniendo en valor
la participación ciudadana, la trasparencia
informativa, la subsidiariedad. Afirma la
reparación de daños ambientales, la
internalización de los costes ambientales…
toda una serie de valores para hacer un buen
uso de un recurso que podría ser extensible
como decía antes, a cualquier otro recurso.
Pero este sorpasso no es un juego de
palabras. La humanidad ya está avisada de
que se han rebasado ampliamente los niveles
admitidos de capacidad de carga.
Para revertir el rumbo tomado
por la Tierra, se propugna la reducción
drástica de las demandas de energía y bienes
de consumo, la eficiencia en la cadena de
distribución y consumo de alimentos (se
pierde cada año un tercio). La educación
ciudadana, el empoderamiento de la mujer, y
un decrecimiento o austeridad voluntaria
(sobre todo en los países más
desarrollados), se hacen necesarios. La
economía circular es de urgente aplicación.
Sin un cambio drástico de posicionamiento
por parte de la humanidad, se producirá un
sorpasso irreversible. Ya no se trata
de un capítulo más de la tragedia de “los
comunes” de Hardin, donde el dilema es cómo
hacer para que muchos individuos que actúan
buscando su interés, en principio
racionalmente, no acaben destruyendo el
patrimonio común y limitado; ahora se trata
de que “el común” es el planeta Tierra, y
salvarlo implica a los más de 7.700 millones
de habitantes humanos. Hay que cambiar el
paradigma de “usar y tirar” por otro nuevo
que suponga la moderación, la economía
circular, y el “decrecimiento”. De todos
depende que se evite el descarrilamiento de
este vagón llamado Tierra. Solo con la
participación ciudadana se podrán tomar
decisiones de lo que es socialmente
deseable, económicamente viable, técnica y
ambientalmente sostenible, legalmente
posible y políticamente realizable. El
confinamiento actual nos ha hecho pensar y
ojalá salga una humanidad reforzada en
solidaridad para la generación presente y
futura.
|
|
|
|

mayo/2020 |
La periodista
Inmaculada G. Maldones entrevista a... |
 UN SISTEMA
HÍBRIDO GEOTERMIA-SOLAR REDUCIRÍA
DRÁSTICAMENTE LOS COSTES ENERGÉTICOS DE LAS
DESALADORAS EN ESPAÑA Y EVITARÍA ANUALMENTE
LA EMISIÓN DE 510 MILLONES DE TONELADAS DE
CO2. UN SISTEMA
HÍBRIDO GEOTERMIA-SOLAR REDUCIRÍA
DRÁSTICAMENTE LOS COSTES ENERGÉTICOS DE LAS
DESALADORAS EN ESPAÑA Y EVITARÍA ANUALMENTE
LA EMISIÓN DE 510 MILLONES DE TONELADAS DE
CO2.
Inmaculada G. Maldones. Periodista y
Licenciada en Ciencias Políticas |
|
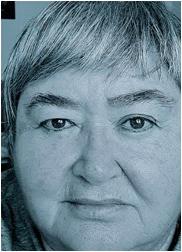
Fundadora y editora del portal
Geotermiaonline.com dedicado a la
divulgación y el aprovechamiento de la
geotermia como recurso energético renovable,
siempre disponible, en cualquier
emplazamiento, las 8.760 horas del año.
Colabora con el grupo de Hidrocarburos del
Comité de Energía y Recursos Naturales del
Instituto de la Ingeniería de España (IIE).
Como socia directora de Mardones
Comunicación colaboró con la Asociación
Española de Compañías de Investigación,
Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACIEP),
Grupo Frial y la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Directora de Comunicación del
Ministerio de Fomento 2004-2005. Ha
trabajado en EL PAÍS (1984-2011) donde ha
desempeñado varias jefaturas de Sección
(Sociedad, Medios y TV, Negocios) y la
dirección del semanal inmobiliario
Propiedades. En El PAÍS ejerció durante
varios años la cobertura de informaciones
relacionadas con el Medio Ambiente,
Infraestructuras, Agua (Sequía, Plan
Hidrológica Nacional) y Energías Renovables.
Es Premio Nacional de Energías Renovables
por Enerclub. Con anterioridad ejerció el
periodismo en Gaceta Ilustrada, Radio
Exterior de España y como guionista en el
programa de debate Fin de siglo (TVE-2). |
|
Con una
capacidad de desalación que coloca a España
en el quinto país del mundo, el proceso de
convertir agua marina o salobre en el
litoral Mediterráneo español, no ha
conseguido a fecha de hoy la pretensión que
inspiró el programa ACUA; el plan
alternativo del primer gobierno de Zapatero
al suspender el trasvase del río Ebro al
litoral Mediterráneo y sustituirlo por
desaladoras.
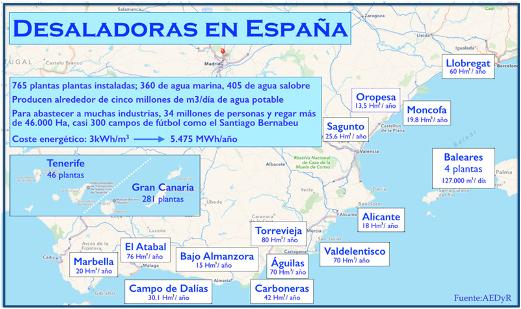
Ninguna de las
16 grandes plantas desde Castellón hasta el
Estrecho está dotadas de energía renovable
de apoyo para su funcionamiento. Se trata de
grandes instalaciones (excluida la de Abrera
en el Llobregat que abastece al área
metropolitana de Barcelona) con una
capacidad de desalar 344,68 hectómetros
cúbicos anuales con una inversión promedio
de 68,7 millones de euros cada una. Sus
costes energéticos para su funcionamiento
representan el 52% y un 36% de los costes
totales, aunque ninguna haya llegado a
funcionar por encima del 50% de su capacidad
media a lo largo del año. La desalación sale
muy cara.
La mayoría de los agricultores de cultivos
necesitados de agua no salobre en el litoral
Mediterráneo apenas usan esa agua desalada
porque, según afirman, su precio les resulta
excesivamente elevado. En bastantes casos
recurren a montar mini desaladoras
clandestinas para salir del paso, sin
acompañarlas de sistemas de tratamiento para
la salmuera que generan como subproducto y
acaba vertida sin control a espacios
colindantes.
Con este escenario, la ingeniera industrial
por la universidad Carlos III de Madrid,
Elisabet Palomo (Madrid, 1976) muy
interesada por las energías renovables
planteó a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) realizar una
tesis doctoral, enfocada a resolver el
enigma de cómo aplicar energías renovables
al funcionamiento de estas costosas
instalaciones, de manera que el agua
desalada producida redujera notablemente sus
costes. Sobre todo, para su uso en regadíos.
|
 Aunque
trabaja en una multinacional de
productos para la construcción y
energías renovables, Palomo
lleva desde 2017 dedicando sus
horas libres a la tesis que
espera concluir el próximo año.
“Siempre me han gustado las
energías renovables y la
geotermia en concreto me parecía
sorprendente y muy desconocida
en España. Vi que la UNED
ofertaba una línea de
investigación sobre energías
renovables, hablé con ellos, les
comenté que quería hacer mi
tesis sobre geotermia y me
dijeron que adelante”. Aunque
trabaja en una multinacional de
productos para la construcción y
energías renovables, Palomo
lleva desde 2017 dedicando sus
horas libres a la tesis que
espera concluir el próximo año.
“Siempre me han gustado las
energías renovables y la
geotermia en concreto me parecía
sorprendente y muy desconocida
en España. Vi que la UNED
ofertaba una línea de
investigación sobre energías
renovables, hablé con ellos, les
comenté que quería hacer mi
tesis sobre geotermia y me
dijeron que adelante”.
La apoyan en este trabajo los
profesores Antonio
Colmenar-Santos, Francisco Mur-Pérez
y Enrique Rosales-Asensio, con
los que ha publicado ya dos
artículos. El primero Measures
to remove geothermal energy
barriers in the European Union
sobre las barreras que impiden
el desarrollo de la geotermia en
Europa; un tercero sobre el
potencial geotérmico de la
industria española, con el que
espera dar por concluida su
tesis en 2021 y el segundo,
Thermal desalination potential
with parabolic trough collectors
and geothermal energy in the
Spanish southeast, publicado
en el último número de la
revista Applied Energy.
En este último es donde
desarrolla un modelo de
desaladora híbrida
(termo-solar-geotérmica)
escalable en Níjar (Almería) de
1.087,5 kw para la generación
permanente de 9.000 metros
cúbicos de agua potable al día,
el consumo de unas 20.000
personas, una población como la
de la vecina Huércal. El
objetivo sería trasladar y
aplicar su investigación a las
desaladoras situadas en las 22
áreas potenciales del litoral
español desde el Estrecho hasta
Gerona. |
Para ello, se ha
basado en las horas de insolación de esa
franja territorial, de la que existe sobrada
información tanto en las comunidades
autónomas, como de la Plataforma Solar de
Almería donde se han gestado la mayoría de
las tecnologías termosolares y fotovoltaicas
instaladas en el mundo. Por otro lado,
existe información detallada disponible
sobre exploraciones de hidrocarburos y
geotérmicas acometidas en la zona de Níjar
por el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME).
A partir de las
observaciones de ambos análisis y sus
potenciales combinaciones, la investigadora
concluye que con un pequeño despliegue de:
“colectores cilindro parabólicos (PTC) sobre
un área de 3.375 metros cuadrados y un pozo
de geotermia a 490 metros de profundidad,
donde el agua alcanza los 41,8 ºC, se podría
alimentar térmicamente una planta de
desalación Multiefecto (MED) durante el 76%
del tiempo operativo anual. Y si
profundizamos más hasta los 790 metros,
donde la temperatura del agua alcanza los 70ºC
se conseguiría suministrar el 100% de la
energía requerida por la planta.”
 Al
situar su planta en el paradigma actual de
la transición energética hacia la
descarbonización y la sustitución de los
combustibles fósiles por energías
renovables, extrapola su propuesta al
conjunto de las 16 desaladoras del programa
AGUA cuyo coste energético resulta gravoso.
“Se evitaría la emisión anual de más de
510,4 millones de toneladas de CO2 a la
atmósfera y los costes operativos se
amortizarían en poco más de seis años". Su
planteamiento es optimizar las desaladoras
operativas y reducir drásticamente los
costes operativos de las plantas
existentes. Esa extrapolación no presenta
obstáculos, dado que el desarrollo de los
colectores cilindro parabólicos están
suficientemente maduros y testados en
España, aunque en mucha menor proporción que
el otro tipo de captadores de la irradiación
solar como los paneles fotovoltaicos
diseñados para generar electricidad.
"Nuestro modelo no funciona con
electricidad. Desalamos con un recurso
térmico a 70º C", añade Palomo. Al
situar su planta en el paradigma actual de
la transición energética hacia la
descarbonización y la sustitución de los
combustibles fósiles por energías
renovables, extrapola su propuesta al
conjunto de las 16 desaladoras del programa
AGUA cuyo coste energético resulta gravoso.
“Se evitaría la emisión anual de más de
510,4 millones de toneladas de CO2 a la
atmósfera y los costes operativos se
amortizarían en poco más de seis años". Su
planteamiento es optimizar las desaladoras
operativas y reducir drásticamente los
costes operativos de las plantas
existentes. Esa extrapolación no presenta
obstáculos, dado que el desarrollo de los
colectores cilindro parabólicos están
suficientemente maduros y testados en
España, aunque en mucha menor proporción que
el otro tipo de captadores de la irradiación
solar como los paneles fotovoltaicos
diseñados para generar electricidad.
"Nuestro modelo no funciona con
electricidad. Desalamos con un recurso
térmico a 70º C", añade Palomo.
La investigadora
sostiene que los colectores por sí solos
aportarían el 8% de las necesidades
energéticas de la desaladora. Hibridados con
la geotermia, incluso en momentos que
superaran los 180º C en picos de exceso de
irradiación, bombas geotérmicas de calor de
doble efecto desviarían hacia los pozos
geotérmicos ese excedente térmico, ya que el
rango de temperatura requerida para el
proceso de desalación se sitúa en torno de
los 70º C.
En cuanto al
sistema de desalación elegido para su modelo
de planta (la gran mayoría de las existentes
utilizan membranas de ósmosis inversa)
considera que la desalación por destilación
multiefecto, conocida como MED es la idónea
por su bajo coste equivalente y la mejor
calidad del agua producida. Es destilada,
casi pura y no contiene sustancias como la
desalada por ósmosis inversa que requiere
tratamiento depurativo antes de enchufarla a
la red de abastecimiento. Esta alternativa
tiene la ventaja de que es escalable al
poder añadir módulos de destilación si crece
la demanda.
"Por lo tanto,
deseamos que este estudio sirva como
referencia en otras áreas con condiciones
climáticas y geotérmicas similares. Se
podrían proponer estudios futuros en
diferentes áreas geográficas costeras
(insulares o peninsulares) donde es
necesario desalinizar debido a la escasez de
agua potable y / o riego y con otros
perfiles de radiación solar y recursos
geotérmicos". Elisabet Palomo recuerda que
el potencial geotérmico de España alcanza
los 610 GWt. No se trata de ponerlos todos
en valor, porque para su modelo no hace
falta recurrir a grandes perforaciones como
exigen las plantas geotérmicas de generación
eléctrica o de calor para calefacción de
distrito. Cada territorio reúne condiciones
geotérmicas singulares.
Aun así,
concluye que "España dispone de suficiente
recurso solar y geotermia de baja
temperatura en buena parte de la geografía,
por lo que la hibridación de ambos es ideal
para el uso en desaladoras térmicas tipo
|
|
|
|

abril/2020 |
 ¡AGUA
SUBTERRÁNEA: “todos somos contingentes, pero
tú eres necesaria”! ¡AGUA
SUBTERRÁNEA: “todos somos contingentes, pero
tú eres necesaria”!
Esther Sánchez Sánchez. Licenciada en
Ciencias Geológicas, Hidrogeóloga. Vocal del
Club del Agua Subterránea (CAS) |
|

Licenciada en Ciencias Geológicas y
Especialista en Hidrogeología por la UCM;
obtuvo el Reconocimiento de Suficiencia
Investigadora por la UCM en 1995.
Lleva más de 25 años de ejercicio
profesional en hidrogeología y explotación
de aguas subterráneas, colaborando en
distintos estudios y proyectos
hidrogeológicos en distintas zonas de
España, en el seguimiento y control en la
construcción de sondeos profundos de
captación de aguas subterráneas y en la
explotación del recurso para abastecimiento
urbano. En los últimos 19 años ha
desarrollado su labor profesional en la
operación de aguas subterráneas para el
abastecimiento urbano de la Comunidad de
Madrid en sequías y contingencias del
sistema. En la actualidad ocupa el puesto de
Coordinadora de Explotación de Aguas
Subterráneas en Canal de Isabel II. Ocupa el
cargo de Secretaria de la Asociación
internacional de Hidrogeólogos, Grupo
español (AIH- GE) y es integrante de la
Junta Directiva del Club del Agua
Subterránea (CAS)
|
|
Desde la ventana
de mi obligado confinamiento por la pandemia
de Covid-19 dispongo de numerosos canales
profesionales en los que participo
diariamente en reuniones y conversaciones de
opiniones diversas y por los que veo pasar
una gran abundancia de imágenes, documentos
técnicos, nuevas normas legales que cambian
de un día para otro modificando la anterior,
con todo lo que ello conlleva, propuestas de
planes de trabajo de servicios mínimos, la
dificultad que genera la falta de repuestos,
suministros y reactivos, el reto del
mantenimiento en situaciones adversas, el
establecimiento de calendarios de turnos
impregnados de miedo al contagio, el papel
de los equipos de reserva, las necesidades
de los trabajadores y un sinfín de
innumerables etcéteras. Son días agotadores…
pero el agua tiene que seguir llegando a los
hogares en las condiciones adecuadas y…
¡LLEGA!
Afortunadamente
la mayoría de nuestros sistemas son robustos
y esta amenaza no ha sido lo suficientemente
severa como para reducir de forma
considerable su solidez. No obstante, no
todos los sistemas presentan la misma
robustez y algunos podrían estar en riesgo
de cumplir con su función.
Gestionar con
éxito las contingencias y evitar que estas
desemboquen en crisis, requiere la
disponibilidad de planes de contingencia
establecidos previamente y también la
obligatoriedad de su actualización y
validación mediante simulacros para
garantizar su efectividad. Dichos planes han
de ayudarnos a
NO IMPROVISAR y
poder determinar las medidas y actuaciones
que debemos adoptar para cumplir el cometido
y reducir los daños en una eventualidad
importante.
En estos
contextos de crisis o situaciones extremas
es donde, una vez más, tienen un papel clave
las aguas subterráneas. Ya constituyen un
elemento esencial en cualquier proceso de
planificación hidrológica, contribuyendo a
mitigar o incluso evitar los impactos al
recurso hídrico y al medio ambiente. A modo
de ejemplo podemos citar que en el reciente
Esquema Provisional de Temas Importantes de
la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo (Enero 2020) las aguas
subterráneas están integradas directa o
tangencialmente en más del 45% de los temas
considerados. Otro ejemplo importante de
planificación que puede englobar a las aguas
subterráneas son los Planes Especiales de
Sequías que permiten hacer una gestión
ordenada de este fenómeno mediante la
gestión del riesgo, reduciendo los efectos
causados por las peores sequías y evitando
entrar en situaciones de crisis. Por tanto,
es una realidad que es nuestro país frente a
muchas amenazas climáticas y
medioambientales, las aguas subterráneas
tienen la llave total o parcial de la
solución.
La inclusión de
las aguas subterráneas en los procesos de
planificación hídrica, ciertamente cada vez
con mayor contenido,
es necesario
pero NO ES SUFICIENTE
para extraer de este recurso el 100%
de su potencial ante un amplio abanico de
posibles eventualidades.
Una
simplificación de cualquier sistema de
operación podría responder al siguiente
esquema: “SISTEMA
DE OPERACIÓN = recursos hídricos + recursos
energéticos + recursos materiales + recursos
humanos (operadores) + conjunto de
infraestructuras + usuarios + entorno /medio
ambiente“.
 Así,
cualquier amenaza que pueda afectar de forma
importante a cualquiera de estos elementos,
puede contribuir a la generación de una
crisis si no se gestiona para la
contingencia. Por eso son tan importantes
los planes de contingencias de
infraestructuras, que permiten asegurar el
suministro en condiciones no habituales. En
este contexto, tienen especial importancia
las infraestructuras estratégicas que se han
diseñado para ser utilizadas exclusivamente
en situaciones adversas; tal es el caso de
muchas infraestructuras de captación,
tratamiento y/o distribución de aguas
subterráneas, que se han construido como
elementos de choque contra sequías o
situaciones de escasez o como elementos a
integrar en sistemas de usos combinados,
aumentando su capacidad de afrontar
situaciones críticas. Así,
cualquier amenaza que pueda afectar de forma
importante a cualquiera de estos elementos,
puede contribuir a la generación de una
crisis si no se gestiona para la
contingencia. Por eso son tan importantes
los planes de contingencias de
infraestructuras, que permiten asegurar el
suministro en condiciones no habituales. En
este contexto, tienen especial importancia
las infraestructuras estratégicas que se han
diseñado para ser utilizadas exclusivamente
en situaciones adversas; tal es el caso de
muchas infraestructuras de captación,
tratamiento y/o distribución de aguas
subterráneas, que se han construido como
elementos de choque contra sequías o
situaciones de escasez o como elementos a
integrar en sistemas de usos combinados,
aumentando su capacidad de afrontar
situaciones críticas.
Además, las
aguas subterráneas, al estar más protegidas
frente a contaminación por agentes
patógenos, ofrecen un mayor abanico de
posibilidades ante pandemias que afecten a
la calidad del agua y contribuir una vez más
a la resolución de problemas críticos. Esta
pandemia representa una amenaza a uno de los
elementos clave del sistema, hasta ahora no
contemplado: el recurso humano. En este
contexto de afecciones a la salud, las
posibles restricciones en las plantillas de
operación que pudieran causar la
inoperatividad de algunas instalaciones
clave, pueden ser sustituidas por elementos
estratégicos del sistema de aguas
subterráneas, lo que aumentaría la
resiliencia del conjunto.
He intentado en estas líneas
mostrar que las aguas subterráneas ofrecen
una gran versatilidad para dar seguridad a
los sistemas de operación, jugando un papel
fundamental en las amenazas de sequía,
escasez, averías de las infraestructuras,
fallos del sistema, riesgos medioambientales
e incluso pandemias. De ahí el subtítulo de
este punto de vista, inspirado en una de las
frases míticas de la genial película de J.L
Cuerda “Amanece que no es poco” (1989)
-…: “¡Agua subterránea: todos
somos contingentes, pero tú eres necesaria”!
|
|
|
|

abril/2020 |
 CORONAVIRUS,
CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS CORONAVIRUS,
CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
Lorena Bermejo Santos. Licenciada en
Ciencias Ambientales. |
|

Licenciada en Ciencias Ambientales
(Universidad de Alcalá de Henares, 2007) y
Postgrado en Hidrología Subterránea (FCIHS)
en la Universidad Politécnica de Cataluña
(2009). Especialista en Sistemas de
Información Geográfica aplicado a la
geología, hidrogeología y Minería (2015).
Desde 2006 desarrolla labores de
hidrogeóloga en Compañía General de
Ingeniería y Sondeos (CGS) y desde 2014 en
Compañía General de Soporte a la Ingeniería
(CGSi), llevando a cabo distintos proyectos
para las diversas Confederaciones
Hidrográficas.
|
|
Escribir un
Punto de Vista este mes de abril de 2020 y
no hablar sobre la crisis del coronavirus
sería como estar fuera de nuestro Planeta.
Recapitulemos…
Muchos
científicos coinciden en que la extinción
masiva que se produjo en el Cretácico, la
conocida extinción de los dinosaurios, no se
produjo como se ve en las películas de
Hollywood en un instante concreto al
impactar un asteroide. La vida a escala
planetaria no se tambalea por un solo
impacto. Las erupciones volcánicas que se
llevaban produciendo desde hacía cientos de
miles de años, generadoras de grandes
cantidades de metano, dióxido de carbono y
dióxido de azufre, fueron cambiando el clima
y las condiciones atmosféricas de la Tierra
preparando así el terreno para la extinción
del Cretácico.
El cambio
climático que se está produciendo como
consecuencia de la actividad del hombre
(traducido en aumento de la concentración de
CO2 y incremento paulatino de la
temperatura) preocupa a los expertos debido
a la escala temporal a la que se está
produciendo, es decir, a la rapidez con la
que está ocurriendo. Ya no hablamos de
cientos de miles de años como en la
extinción del Cretácico sino de poco más de
180 años, desde la Revolución Industrial
hasta nuestros días (que a escala geológica
suena como una cifra algo ridícula).
Y en esta
vorágine de cambio climático, que tanto nos
preocupaba en los últimos tiempos, y de
buenas intenciones plasmadas en la Agenda
2030 a través de unos ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) muy ambiciosos, surge
un ente microscópico que nos hace tambalear
a todo el Planeta. El coronavirus ha
paralizado toda la actividad del Planeta,
con la consecuente paralización de la
economía, pero que sin embargo desde el
punto de vista medioambiental nos ofrece un
escenario de bajas emisiones de CO2 a la
atmósfera. Desde el cielo, el satélite
Sentinel-5 de la Agencia Espacial Europea ha
detectado una sorprendente reducción del
dióxido de carbono en el aire de China e
Italia, primeros países donde se limitó al
máximo el movimiento de la población. Los
expertos sin embargo advierten de que el
descenso en los niveles de contaminación
será temporal y, a largo plazo, el
impacto medioambiental dependerá de cómo
cada país actúa para recuperar su actividad
económica. Esperemos que realmente la crisis
del coronavirus nos sirva para cambiar el
modelo productivo y mitigar la tendencia que
se estaba produciendo en el clima en la que
el ser humano estaba orquestando su propia
extinción.
Y dentro de este
contexto, ¿en qué medida se están teniendo
en cuenta las aguas subterráneas en los
estudios de cambio climático? El pasado mes
de enero el Consejo de Ministros aprobó el
acuerdo de Declaración ante la Emergencia
Climática y Ambiental en España, en el
que se comprometía a adoptar 30 líneas de
acción prioritarias en un contexto de
grandes riesgos económicos y sociales por
los impactos del cambio climático. Entre sus
líneas prioritarias de actuación la 8ª
expone: “Integrar los recursos naturales y
la biodiversidad en la contabilidad nacional
y la generación y actualización periódica de
escenarios climáticos e hídricos para
asegurar el buen uso y preservación de los
recursos y la consistencia de las políticas
regulatorias”. Dentro de estos escenarios
hídricos, ¿qué papel van a jugar las aguas
subterráneas? ¿Se les va a dar la
importancia y sitio que merecen tener? ¿Se
van a dedicar esfuerzos en ampliar el
conocimiento que existe sobre las mismas?
En los distintos
Planes Hidrológicos de Cuenca se hace una
evaluación del efecto del cambio climático
sobre los recursos basada en distintos
estudios del CEDEX, para los escenarios de
emisiones A2 (no adopción de medidas para
reducir las emisiones de gases causantes de
efecto invernadero) y B2 (que incorporan
medidas de reducción) del IPCC y las
proyecciones climáticas establecidas por la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En
estos estudios se concluye que según las
previsiones del cambio climático realizadas
hasta la fecha en España, el impacto sobre
el agua es de carácter negativo: reducción
de los recursos hídricos y aumento de la
magnitud y frecuencia de fenómenos extremos
como inundaciones y sequías.
Así, para las
distintas Demarcaciones Hidrográficas los
resultados de este informe evalúan una
reducción media de las aportaciones del
orden del 5% para el Miño-Sil y Ebro,
pasando por un 6-8 % para el Guadalquivir, 7
% para el Tajo y hasta un 11 % en las
Cuencas del Cantábrico Occidental y Oriental
y Segura para el horizonte 2033, entre
otras. Como cabe suponer, esta reducción en
las aportaciones supondrá una menor
infiltración y por tanto una disminución
paulatina y progresiva de las reservas de
agua subterránea, si no se lleva a cabo a su
vez una gestión sostenible de las mismas.
Concretamente se
sabe que los efectos del cambio climático
actual en las aguas subterráneas de la
mayoría de las regiones del mundo se
manifestarán en el transcurso de los
próximos 100 años, según el Centro Leibniz
para la Investigación Marina Tropical (ZMT)
en Bremen, Alemania. Por este motivo, no hay
que olvidarse de las aguas subterráneas en
los escenarios hídricos que se planteen,
para lo cual es necesario mejorar el
conocimiento de mismas que, en grandes
líneas, pasa por definir los límites y la
geometría de los acuíferos, además de
caracterizar su funcionamiento
hidrogeológico, así como sus características
químicas. También hay que asegurar la
mencionada gestión sostenible de las mismas
(teniendo en cuenta además que el agua
subterránea, dada su capacidad de regulación
natural, puede ayudar a mitigar los efectos
del cambio climático, especialmente en
épocas de sequía).
Por tanto, sólo
espero que la crisis del coronavirus pase
cuanto antes y que su paso, que está dejando
miles de vidas por el camino, al menos nos
sirva para, desde el punto de vista
medioambiental, mejorar la calidad del aire
que respiramos. Sin embargo, me temo que en
cuanto pase querremos reactivar la economía
con tal ímpetu que como siempre el medio
ambiente vuelva a ocupar un segundo lugar y
nuevamente, como ya sucedió en la reciente
crisis económica que ha pasado España, se
recorte de las mismas materias como sucedió
con el Área de Recursos Subterráneos del
Ministerio que desapareció y tal y como se
lleva reclamando por parte de distintas
agrupaciones de profesionales, como lo es el
CAS, la necesidad de más técnicos
hidrogeólogos en la Administración. |
|
|
|

marzo/2020 |
 ILUSIÓN Y
REALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS ILUSIÓN Y
REALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Juan Antonio López Geta. Dr. Ingeniero de
Minas. Hidrogeólogo. |
|

Dr. Ingeniero de Minas. Funcionario al
Servicio del Estado. Diplomado en
Hidrogeología por la UPM. Vocal del CNA del
Agua en representación de las asociaciones
de hidrogeólogos. Presidente del Club del
Agua Subterránea (CAS) y del Grupo
Especializado de Aguas de la Asociación
Nacional de Ingenieros de Minas (GEA)y
miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH). |
|
Han pasado
varias décadas, cuando muchos nos
ilusionamos por el proceloso mundo de las
aguas subterráneas. Por mi parte, de la mano
de José María Gálvez-Cañero Menéndez-Pidal,
entusiasta de la ciencia hidrogeológica y
del papel que le correspondía al IGME en
esta disciplina. Para él, “todo lo debía
hacer el Instituto”. Este empeño le llevaba
a “pelearse” con el ministro o ministra de
turno, o con el DG de Obras Hidráulicas. A
pesar de su denodado esfuerzo y de su
entonces fácil acceso a políticos y poderes
mediáticos, no siempre conseguía
entrevistarse con ellos. Últimamente no
tengo noticias suyas, pero seguro que
seguirá en esa batalla perdida. Digo
perdida, porque muy poco se ha avanzado
desde los años 70 del pasado siglo, en lo
que respecta a su incorporación plena y
efectiva en la PH española.
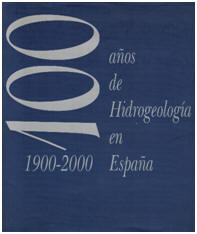 El
reconocimiento de la importancia de las
aguas subterráneas ha progresado lentamente
en las instituciones. Son las grandes
olvidadas puesto que, para mí y para otros
muchos, no han estado ni están consideradas
debidamente en función de su relevancia
socioeconómica y ambiental (DOÑANA, Tablas
de Daimiel, Fuente Piedra, Albuferas entre
otras), y como parte fundamental del ciclo
hídrico. Los pocos avances que se han
logrado se deben más bien a la insistencia
de los colectivos implicados en el estudio y
difusión de esta ciencia, pero con escaso
éxito mediático. El
reconocimiento de la importancia de las
aguas subterráneas ha progresado lentamente
en las instituciones. Son las grandes
olvidadas puesto que, para mí y para otros
muchos, no han estado ni están consideradas
debidamente en función de su relevancia
socioeconómica y ambiental (DOÑANA, Tablas
de Daimiel, Fuente Piedra, Albuferas entre
otras), y como parte fundamental del ciclo
hídrico. Los pocos avances que se han
logrado se deben más bien a la insistencia
de los colectivos implicados en el estudio y
difusión de esta ciencia, pero con escaso
éxito mediático.
La Ley de Aguas
de 1985, que consideraba el ciclo único del
agua y su dominio público, con sus
excepciones, abría nuevas esperanzas para
las aguas subterráneas. Parecía que, por
fin, se iba a conseguir aquello por lo que
se venía batallando desde hace años: la
integración plena de las aguas subterráneas
en la Planificación hidrológica. La
realidad, sin embargo, ha ido
lamentablemente por otros derroteros. Así,
la presencia de hidrogeólogos en la
Administración hidráulica es testimonial,
una veintena para una superficie superior a
los 400.000 km2 que ocupan las masas de
aguas subterráneas intercomunitarias; los
presupuestos económicos para actuaciones
relacionadas con las aguas subterráneas
distan enormemente de lo que deberían ser; y
que solo oigamos, con un repetido martilleo,
en los medios de comunicación y en la
administración hídrica, que los acuíferos
están sobreexplotados o contaminados. Estos
hidromitos confunden a la opinión pública y
ofrecen una imagen distorsionada de las
aguas subterráneas.
Decía Churchill
que: “el pesimista ve la dificultad en cada
oportunidad y el optimista ve la oportunidad
en cada dificultad” (ABC agosto 2019). Nunca
he sido pesimista; quizá demasiado
optimista. Compartiendo la expresión clásica
del filósofo griego “in medio virtus”,
espero que la incorporación actual de
gente joven en la Administración
hidráulica, preparada y con conocimientos
hidrogeológicos, sea el motor para
alcanzar una buena gestión de las aguas
subterráneas; que los Presupuestos Generales
del Estado reflejen las partidas oportunas
para avanzar en el conocimiento
hidrogeológico de nuestros acuíferos, y así
definir el estado cuantitativo y químico de
sus aguas, y el papel que pueden jugar en la
sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos
y en el abastecimiento de nuestra población
y en el regadío; es decir, para alcanzar
nuestro bienestar socioeconómico y
ambiental. Con la confianza puesta en el
futuro, en pocos años todo eso será una
realidad y se conseguirá alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
contemplados en el marco de la Agenda
2030. Eso sí, adaptada a las nuevas
tecnologías como Big Data, Internet de las
Cosas (IoT), Realidad Aumentada e
Inteligencia Artificial, entre otros
avances.
Mi máximo
agradecimiento al Dr. Juan María Fornés
Azcoiti, por su colaboración en la revisión
del texto original. |
|
|
|

feb./2020 |
 MIENTRAS
HAYA AGUA, POCO IMPORTA MIENTRAS
HAYA AGUA, POCO IMPORTA
Iñaki Vadillo Pérez, Licenciado en Geología,
Doctor en Ciencias Químicas. Profesor
Titular en el Departamento de Ecología y
Geología de la Universidad de Málaga. Vocal
de la Junta Directiva del CAS |
|

Profesor Titular de Universidad. Acumula más
de dos décadas de experiencia como
investigador y docente en el campo de las
aguas subterráneas. En este periodo ha
desarrollado su actividad en la
investigación de procesos de alteración de
la calidad química de las aguas y de
atenuación natural de contaminantes, fruto
de la cual ha publicado más de 200
aportaciones científicas entre libros,
artículos, capítulos de libro y
contribuciones a congresos. Ha formado parte
de comités nacionales e internacionales,
organización de cursos y congresos
nacionales e internacionales. Es miembro de
la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos-Grupo Español (IAH-GE), de la
Sociedad Geológica de España (SGE), del
Ilustre Colegio de Geólogos de Andalucía (ICOGA),
de la Asociación Internacional de Geoquímica
(IAG) y de la Asociación Española Para la
Enseñanza de Ciencias de la Tierra (AEPECT),
entre otras. |
|
Sería difícil
que cualquier persona, ya sea profesional de
este mundo de las aguas subterráneas, de los
recursos hídricos, o incluso siendo mero
habitante de esta nuestra Tierra, esté en
contra del título de este Punto de Vista.
Incluso se podría decir que es obvio, que no
es necesario enfatizarlo, pero este titular
esconde un profundo sentido de ironía. Se
podría interpretar, como ha sido mi
propósito, que mientras haya agua, da igual
cualquier otra característica que no sea
meramente la posibilidad de disponer del
volumen de agua necesario para las demandas
(abastecimiento, agricultura o industrial).
¡No nos preocupemos, mientras haya agua,
poco más importa!
Aceptar esta
idea por parte de los usuarios es
comprensible porque el acceso al agua es un
derecho fundamental e inherente a la
dignidad de cada ser humano. Pero, es
también un derecho fundamental y una
obligación de los organismos públicos y
privados que gestionan el agua, situar su
calidad al mismo nivel que la garantía de
suministro. ¡Tranquilidad, mientras haya
agua, su calidad es una característica
secundaria!
Con todo ello
quiero decir que los estudios de calidad y
contaminación de las aguas subterráneas
carecen de la importancia que se merecen;
permítaseme que cite a Aristóteles: “No se
puede ser feliz sino al precio de cierta
ignorancia”. La experiencia de varias
décadas en este campo me lleva a pensar que
la percepción sobre la buena o excelente
calidad de estos recursos hídricos se basa
en la insuficiencia de estudios específicos
sobre este tema.
 No
se puede obviar que, en esta sociedad en la
que vivimos, existen miles de compuestos que
son de uso común en las ciudades,
agricultura e industria, y otros tantos
miles en constante creación, que llegan a
terminar en muchos casos en el
medioambiente; ya sea por aplicación directa
de compuestos en el terreno (agricultura),
por vertidos directos sin tratar (el 80% de
las aguas residuales retornan al ecosistema
sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO,
2017)) o, simplemente, porque los sistemas
de depuración actuales, incluso los dotados
con tratamientos terciarios o superiores, no
son capaces de eliminarlos en su totalidad y
terminan de nuevo en los acuíferos y ríos. No
se puede obviar que, en esta sociedad en la
que vivimos, existen miles de compuestos que
son de uso común en las ciudades,
agricultura e industria, y otros tantos
miles en constante creación, que llegan a
terminar en muchos casos en el
medioambiente; ya sea por aplicación directa
de compuestos en el terreno (agricultura),
por vertidos directos sin tratar (el 80% de
las aguas residuales retornan al ecosistema
sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO,
2017)) o, simplemente, porque los sistemas
de depuración actuales, incluso los dotados
con tratamientos terciarios o superiores, no
son capaces de eliminarlos en su totalidad y
terminan de nuevo en los acuíferos y ríos.
Este marco
ambiental siempre será perjudicial para
aquellos que investigamos la calidad de los
recursos hídricos, y en especial los
subterráneos, porque la ausencia de
financiación para el estudio de la
presencia, comportamiento y persistencia de
los compuestos potencialmente contaminantes
siempre será una tarea desequilibrada desde
el inicio, por lo tanto, vivimos en la
ignorancia que nos apuntaba Aristóteles y
atados de pies y manos para poder llevar a
cabo nuestra función de investigación.
Déjenme
recordarles que la ONU ha instaurado el día
19 de noviembre como el Día del Retrete
intentando concienciarnos sobre la
transmisión de enfermedades por la falta de
salubridad. Esta iniciativa no se ha llevado
a cabo pensando en países desarrollados,
sino pensando en personas que viven en
países que no poseen un sistema adecuado de
saneamiento. Y aquí lanzo una pregunta para
que reflexionemos, ¿no es cierto que muchas
de nuestras actividades en países
desarrollados (agricultura, vertidos de
aguas residuales urbanas, vertidos
industriales, entre otros vectores) se
ubican sobre o cerca de acuíferos y ríos
generando impactos irreversibles? Por lo
tanto, ¿no deberíamos también nosotros
marcar en el calendario el Día del Retrete
para concienciarnos de la protección de la
calidad de los recursos hídricos?
Recuerden a Aristóteles y
sigan siendo felices… |
|
|
|

dic./2019 |
 LO QUE BIEN SE
APRENDE, NUNCA SE OLVIDA LO QUE BIEN SE
APRENDE, NUNCA SE OLVIDA
Mercedes Echegaray Giménez. Licenciada en
Ciencias Geológicas. Hidrogeóloga. |
|

Licenciada en Ciencias Geológicas por la UCM.
Durante casi dos décadas realizó trabajos
como profesional libre. En el año 2000
ingresa como funcionaria especialista en
Hidrogeología en la Administración del
Estado. En la actualidad está adscrita a la
Oficina de Planificación Hidrológica de la
C.H. del Tajo donde es responsable del Área
de Participación Pública. Ha impartido
clases y conferencias para diversas
Universidades y Fundaciones. |
|
Viene a
cuento este conocido refrán para referir una
historia acontecida en la Administración
Española, en un Ministerio que parece muy
alejado de la hidrogeología como puede ser
el de Justicia. Y quiero contar a los
miembros del Club del Agua Subterránea una
insólita iniciativa que ahorró muchos
caudales públicos merced a la utilización de
las aguas subterráneas, y también una
historia que sirva de homenaje a un
compañero que se fue en marzo de 2015 a
causa de una grave enfermedad.
Fue en ese
ministerio (de Justicia) en el que ingresó
como funcionario un licenciado en ciencias
geológicas, concretamente de la XXIII
promoción de la Facultad de Madrid. Resulta
que allá por los primeros años de la década
de los 80 la cosa del trabajo no estaba nada
clara para nadie, ser universitario casi ni
servía como llave de apertura a un puesto de
trabajo, por lo que recurrir a las más
variopintas oposiciones para la
Administración era una clara salida para
solucionar tu vida laboral y personal. Eso
fue lo que hizo nuestro protagonista,
ingresar como funcionario de Instituciones
Penitenciarias. Y ahí tenemos a Don Juan
Manuel Boces Izquierdo, nuestro
compañero, trabajando para el Ministerio. No
importaba la materia que hubiera estudiado,
tenía la mejor de las licenciaturas, la del
sentido común.
Y con ese
bagaje en cuanto tuvo oportunidad les dijo a
sus superiores que era una locura gastar
tanto dinero en la conexión del suministro
del agua para determinados centros
penitenciarios muy alejados de los cascos
urbanos, y por ende, de la toma municipal.
Que probablemente era viable realizar el
suministro de alguno de los Centros
Penitenciarios proyectados mediante una
captación de aguas subterráneas. Y como no
se arredraba ante nada, cuando estábamos en
la facultad le faltaba el tiempo para
ponerse a picar cuando las compañeras le
decíamos “Lolo, pica” y Lolo te cogía
muestras para llenar un camión; pues eso que
le faltó el tiempo para contactar con
sondistas y perforadores para que le
presupuestaran las posibilidades de su
propuesta.
Parece ser que la
propuesta fue a caer en superiores y
receptivos oídos y se llevó a cabo; se
realizaron más de dos decenas de sondeos en
distintos Centros Penitenciarios, que no
conviene ahora citar por cuestiones
entendibles. Y así fue como Juan Manuel
Boces Izquierdo, que pensó al aprobar la
oposición que ya sólo haría geología
ampliando su estupenda colección de
minerales y rocas, volvió a la geología y le
hizo un bien monetario a las arcas públicas,
siendo –eso sí- recompensado con una
meritoria Cruz de plata (Medalla de plata de
1ª clase al mérito penitenciario).
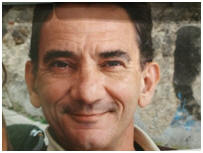

 |
| |
|
|